La salsificación del pop latino
¿Por qué los artistas latinos se convierten en salseros? ¿Cuál es la fecha de expiración de una tendencia musical en la era de las redes sociales?
Hace unos tres meses, en el balance de fin de año de esta publicación, escribí estas líneas comentando una tendencia notable en la música latinoamericana lanzada en 2024:
“Así como hace dos años hablábamos de un revival del merengue, hoy parece que atravesamos una salsificación del pop latino. En 2024 salieron discos de colaboraciones como Tropicalia de Fonseca y El cantante del ghetto de Ryan Castro. En el primero, Fonseca colabora con el Grupo Niche y Gilberto Santa Rosa. En el segundo, Castro se viste de salsero para hacer una canción con COQE y LA ETERNA”.
Sumémosle a eso que Juliana y Camilo hicieron canciones de salsa; y que, afuera de Colombia, el puertorriqueño Rauw Alejandro también se puso el traje de salsero para cantar Tú con él de Frankie Ruíz.
Pocos días después de la publicación, Bad Bunny lanzó DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un álbum del que se ha dicho y desdicho suficiente y que, como ya habrán escuchado, se inspiró en gran parte en la tradición salsera de Puerto Rico.
De hecho, su canción más escuchada (récord de popularidad para el género), Baile inolvidable, es una salsa hecha en colaboración con músicos jóvenes de la Escuela Libre de Música de Puerto Rico.
Después de publicar esas líneas me recordaron de la existencia de Guaynaa, reggaetonero que se popularizó en 2017 por su canción Rebota. Él, también puertorriqueño, con menos alcance y ruido mediático, cambió de estilo en 2024.
Desde el año pasado, Guaynaa es un salsero más (también ha experimentado con la música regional mexicana y la cumbia). Lanzó sencillos de salsa originales hasta principios de 2025 y a final de 2024 publicó un EP de versiones de canciones de salseros legendarios como Lalo Rodríguez, Paquito Guzmán, Johnny Pacheco y Pete «el Conde» Rodríguez. Tal y como lo hizo Rauw.
Si bien la ejecución vocal de nombres como Bad Bunny o Ryan Castro nos hacen pensar que se trata de un nuevo estilo musical, las canciones que he nombrado hasta ahora evitan, en su mayoría, la “fusión”.
No se trata de una combinación de salsa con reggaetón o pop la tendencia que presenciamos. Al contrario, la mayoría han intentado emular el estilo de la salsa clásica juntándose con los viejos salseros. Incluso, han versionado las mismas canciones. Ese intento de mímesis “pura” puede notarse en el uso de instrumentación o en las imágenes con las que promocionan su música.
Formalmente, tampoco se trata de un “nuevo encuentro” entre “lo urbano” y la salsa. Cruces como estos han ocurrido desde hace años, en una y otra dirección, pero por lo general de modo aislado.
Durante un tiempo, el cruce con el reggaetón parecía ser la salvación comercial para los salseros más jóvenes, pero los intentos que se hicieron o no perduraron o no tuvieron mayor impacto fuera de sus lugares de origen.
Mientras tanto, los artistas importantes de salsa, con contadas excepciones, siguieron siendo los mismos que surgieron entre los 60 y 80.
Un grupo de timba como La charanga habanera, de Cuba, “urbanizó” su sonido en los 2000 sumándole baterías sintéticas a su música (que, dicho sea de paso, también carga con mensajes políticos).
Por la misma época, en Colombia, los artistas del Pacífico engendraron un nuevo género de fiesta nacido de la fusión entre salsa y perreo, la salsa choke (o salsa urbana).
Y si escarbamos más, podemos meter en esa lista canciones como Mami yo te quiero de Qué pasa (1989); el rap con son cubano de Los Orishas; Jerry Rivera colaborando con Julio Voltio en Mi Libertad (2013) y los sampleos de raperos colombianos como Asilo 38, Tres Coronas o Alcolirykoz.
Podríamos seguir de largo. Casos hay muchos, pero no me interesan aquí ni el name dropping, ni enlistar canciones, sino tratar de identificar cómo se conectan los puntos que trazan la nueva tendencia y entender su significado.
Usualmente, se suele desestimar el análisis de tendencias de este tipo señalándolas como ”simples campañas de marketing”.
Quienes lo dicen, imagino, asumen el marketing como un simple “truco” para vender. Y puede que hasta cierto punto el vuelco hacia la salsa de algunos artistas sea promovido por equipos de marketing o de analistas de datos. Pero simplificaciones de este tipo evitan responder las preguntas derivadas de ese razonamiento: ¿qué hay detrás del supuesto truco? ¿por qué hay más audiencias dispuestas a revalorar la salsa? ¿se trata solo de nostalgia y de abarcar nichos de personas mayores?
Para responder esas preguntas, primero, creo que hay que escarbar en el origen de la salsa y en la conformación social de los lugares en los que el género se convirtió en una bandera local.
Aunque el verdadero origen del uso de la palabra “salsa” como significante para señalar un estilo de música derivado de los ritmos afrocubanos todavía se debate (unos dicen que fue por la canción Échale salsita de Ignacio Piñeiro; otros que por Salsa Na´Ma de Jhonny Pacheco), hay un pedazo de historia bien documentado y estudiado: la comercialización en masa del género se cocinó en Nueva York en los 60 y fue orquestada y difundida por las comunidades de migrantes latinos.
Antes de continuar, algunas recomendaciones.
Mis escasos conocimientos previos de la salsa provienen, en su mayoría, de las colecciones musicales de mi familia: se criaron en Cali entre los 60 y los 90. Para tener un contexto más historiográfico o académico sobre el género, recomiendo estas lecturas.
El libro de la salsa, crónicas de la música del Caribe urbano, de César Rendón.
El ritmo y la palabra o para una poética de la música salsa, de Wilton Becerra.
Y las investigaciones de Ángel Quintero y Alejandro Ulloa.
A propósito de libros, a finales del año pasado Simon Reynolds publicó un nuevo libro compilatorio de ensayos titulado Futuromanía. Su versión en inglés está disponible en Kindle y probablemente para abril esté circulando en Colombia la versión en español de editorial Caja Negra. De este libro se tratará una de las próximas entradas en Teoría Pop.
El paralelo gastronómico entre el uso de la “salsa” en la comida, para los músicos migrantes, era también una evocación del sabor del hogar lejano en un entorno frío y hostil. Y es justamente esa evocación al origen la que ha permitido que la salsa sea asociada en gran medida a ciertos territorios.
La denominación “salsa” absorbió como esponja a otros ritmos claramente geolocalizado. Su recorrido empezó en Cuba, pero fue capitalizado en Nueva York y reinterpretado con mayor intensidad en Puerto Rico y Colombia (específicamente en Cali).
Pensemos en la conformación social de los lugares que hoy reclaman la salsa como género local.
Nueva York es uno de los principales receptores de comunidad latina y caldo de cultivo de tendencias en el centro del país que domina la industria cultural. Cali es la segunda ciudad con mayor población negra de Latinoamérica; en su mayoría, migrantes desplazados de la costa Pacífico de Colombia. Y Puerto Rico y Cuba, pueblos con una fuerte tradición afro, son vecinos de los Estados Unidos atravesados por la tensión migratoria y la colonización. Son lugares marcados, sin duda, por el norteñismo: el sueño de viajar al norte, a veces por obligación, y evocar el hogar a la distancia.
Dicho esto, el nuevo auge de la salsa puede inscribirse en una tendencia más amplia de objetos culturales que apelan al interés de las comunidades locales por ver representadas sus historias o sus costumbres en los centros de poder de la cultura popular. Se nos han presentado como una ventana para acceder a la identidad del Otro desde cualquier frontera.
Durante los últimos años, quizá impulsado por plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, se ha abierto ante nosotros el más grande hipermercado de las identidades.
En este contexto, la revaloración de la salsa en el pop se inscribiría en la misma tendencia que ha permitido la masificación de películas como Coco o Encanto; las canciones de bachata hechas por Rosalía, Karol G o Ryan Castro; los corridos tumbados que narran en primera persona la cercanía con los carteles de droga o el viaje multicultural de C. Tangana en El Madrileño.
Muchos han señalado ese auge de “lo local” como una respuesta política al ascenso de los discursos antimigrantes en Estados Unidos o Europa. Y casos como la campaña del álbum de Bad Bunny, justo en el momento en el que Trump volvió a la Casa Blanca más belicoso con los migrantes que en su primer mandato, han atizado ese argumento apelando al valor de las fronteras nacionales en Latinoamérica.
Pero quizá la lectura de ese ensalzamiento de la “cultura local” y su aparente potencial político no sea tan alentadora como parece.
La interpretación pesimista más sencilla diría que es una respuesta a la demanda incesante de novedad que se le reclama a los artistas para ser relevantes en las conversaciones digitales.
Una visión teórica como la de Slavoj Zizek, en la misma línea de ese pesimismo, apunta a que en estos tiempos de capitalismo global (en su tránsito al tecnofeudalismo y la desterriotorialización), la figura que mejor describe la nueva relación entre el Capital y esas fronteras locales del Estado-Nación es la de la "Auto-colonización".
“La empresa global cortó el cordón umbilical con su madre-patria y trata ahora a su país de origen igual que cualquier otro territorio por colonizar. Tras la etapa del capitalismo nacional, con su proyección internacionalista/colonialista, ocurrió un cambio auto-referencial”. Llegamos al punto en el que “sólo quedan colonias y desaparecieron los países colonizadores”.
La forma ideológica ideal de extraer recursos de este capitalismo global es, dice Zizek, el multiculturalismo. Una posición que evoca unas supuestas raíces particulares, pero que no es más que “una pantalla fantasmática que esconde el hecho de que el sujeto ya está completamente ‘desenraizado’, que su verdadera posición es el vacío de la universalidad”.
Quizá por eso, aunque lo disfrutemos y lo consumamos, el supuesto potencial político de la revaloración de las músicas locales no sea más que la revelación de una imposibilidad.
La salsificación del pop de la que hablo acá va mucho más allá de la reinterpretación de la salsa como género: es un indicio de la sensación de imposibilidad de acceder a una “experiencia local”, incluso, para quienes habitan sus fronteras.
Como suele suceder en tiempos vertiginosos del contenido digital, cuando la tendencia se hace evidente, es porque está empezando su declive.
Me gustaría tener que tragarme mis palabras, pero la fiebre por la “nueva salsa”, probablemente, expire pronto, a menos de que aparezcan nuevos valores comunitarios alrededor de ella. Unos que apunten al modo de vida de esta generación y no pretendan emular la vida de los salseros de los 70.





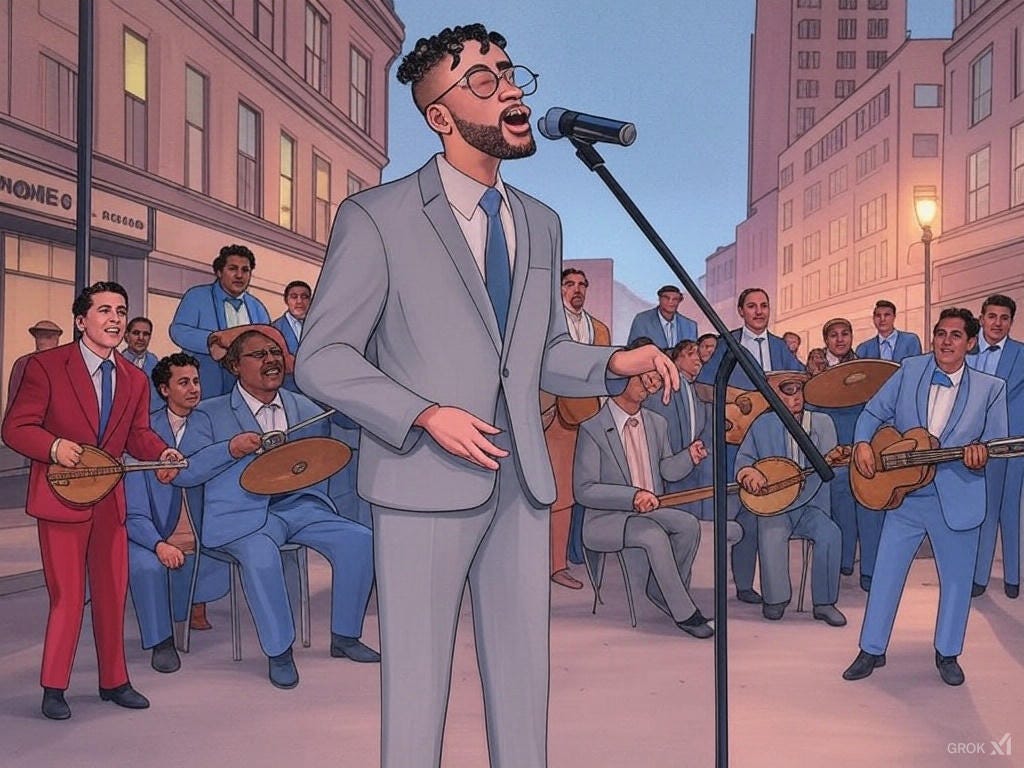

Falta sumarle a este listado a Nathy Peluso, que ya lleva años haciendo al menos una canción de salsa en cada uno de sus álbums, ni siquiera por arraigo, simplemente como fan.